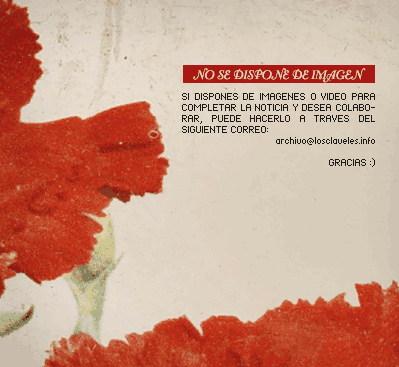[Consideraciones dispersas sobre la pintura carnavalesca de Matías Sánchez].
“La necedad no lleva máscaras. Está ahí, inocente. Sincera. Al desnudo. Es indefinible”.
Más allá de los discursos funerarios (valdría decir mejor notariales) o literalmente reaccionarios (anclados en una “originariedad” de una cierta práctica artística), es oportuno recordar la idea de John Berger de que la pintura es una afirmación de lo visible que nos rodea y que está continuamente apareciendo y desapareciendo: “posiblemente, sin la desaparición no existiría el impulso de pintar; pues entonces lo visible poseería la seguridad, (la permanencia)que la pintura lucha por encontrar. La pintura es, más directamente que cualquier otro arte, una afirmación de lo existente, del mundo físico al que ha sido lanzada la humanidad”. La corporeidad de la pintura tiene un potencial expresivo difícilmente parangonable. Podemos pensar que la pintura tiene una condición de escenario de la expresión de la personalidad y la individualidad, provisto, como he indicado, por su enraizada naturaleza corporal; en última instancia, la pintura puede llegar a comportarse como una metáfora, incluso como el equivalente de la actividad sexual y, por supuesto, es el lugar de una proyección psíquica tremendamente enérgica. Precisamente, cuando la transgresión está completamente retorizada, es necesario encontrar nuevos intersticios, superar los tópicos que de una forma maniquea o pseudo-evolutiva piensan que ciertos lenguajes, como el de la pintura, están periclitados. Puede que sea la pintura misma ese último refugio del mito estético de la individualidad, una herramienta válida para deconstruir o, mejor, desmantelar, las ilusiones del presente: “Puesto que la pintura está íntimamente vinculada a la ilusión, ¿qué mejor vehículo puede haber para la subversión?”. Tan patética es la actitud de los enterradores, convertidos en legión, del cuadro cuanto la estrategia del marketing que aquellos que ahora pregonan el retorno esplendoroso de la pintura. En realidad la necesidad de plasmar las obsesiones sobre el soporte bidimensional es algo histórico y no aborigen, una pulsión subjetiva que requiere de un poco de honestidad.
Matías Sánchez, “un aprendiz de las calles, un caminante de los libros, los catálogos, las imágenes”, monta en sus cuadros narraciones carnavalescas, espejos de lo Real en los que parece que puede entrar todo: cuerpos, cabezas, garabatos, palabras, trazos violentos. Si en San Nosequien contra los infieles (2003) un personaje con un halo de oro está a punto de empuñar una espada rodeado de fórmulas como “Guerra Santa Preventiva” o “Superhéroes tiene la Iglesia”, en vecindad aberrante con cuchillos, una calavera, huesos, una cruz, una nube o el ojo de la divinidad, en El buen fin (2003) un curita con una rictus en la boca intenta imponerse en el centro de un torbellino (el nazareno fumao y apaleao, el muerto de hambre, “tu putísima vida”, la cafetera, el rostro diabólico y multitud de cosas confundidas). La belleza convulsa del siglo surge del deseo de producir una intensidad desconocida, dando cuenta o, mejor, sedimentando lo Real. Matías Sánchez encuentra sus temas y frases en el paisaje cotidiano, en lo que aparece cuando se asoma a la ventana o al encender el televisor. Su promiscuidad pictórica, heredera del vigor de Basquiat o de la escatología de Manuel Ocampo, pero también del accidente graffitero, ofrece superficies vertiginosas, como la de Vida de santo (2003) en las que una felatio tiene la misma importancia que el dibujo infantil de una casa, un zapato fetichista de tacón o una corbata, allí donde la retícula no sirve para organizar nada y el delirio impone sus ritmos. Las formas se repiten, en la obra de Matía Sánchez, hasta desfondarse; tal vez sea el objeto más alto del arte hacer funcionar a la vez todas las repeticiones, más allá de la repetición fundadora atender a una que produce el desfondamiento, con su diferencia de naturaleza y de ritmo, desplazamiento y doblez: simulacro y disfraz. Como Deleuze indicara, el estereotipo puede conseguir que se arranque, desde lo banal, la pequeña diferencia. La ironía, esa posibilidad de apuntar a otra cosa al romper la secuencia convencional de los signos, anuda, como un arte de los matices, ha sido desbordada completamente por este artista. La ironía sólo es vagabunda en apariencia, reconstruye la subjetividad poniendo en relación el desfondamiento del pensamiento con lo trágico. El verdadero devenir-loco convierte al yo en una hendidura, en ese momento el humor se muestra como el acontecimiento puro: toda profundidad y altura abolidas. Aparece un saber de la piel gracias al que se ponen en acción singularidades nómadas, al producirse un corte en el pacto lingüístico, intervienen en la obra como un elemento que no produce empatía, sino simpatía, esto es, diferenciación sin suelo en el que asentarse. Es evidente que el mecanismo de lo cómico, tan importante en la obra de Matías Sánchez, es doble, nos reímos de los otros y lo hacemos, acaso, inconscientemente de nosotros mismos, asimilamos lo extraño y lo reducimos a algo superficial: paréntesis, desencadenante de una convulsión sin peligro. El cuerpo se agita en la carcajada, supera el ámbito de los conceptos, es la forma de lo sublime invertido. En la risa interviene tanto la trasgresión cuanto el ritual, la conciencia del límite y la momentánea fractura. Jankelevitch subraya cómo al final del ciclo de las irreverencias, cuando se han agotado los insultos y las blasfemias, queda una vibración que es testimonio de la realidad fluída, cambiante, seductora. No se trata de una ignorancia de los valores, sino de una consumación del nihilismo o mejor la expresión más concisa de que el mundo se mueve sin intención ni propósito. “Mientras puedas reír, aunque tengas mil razones para desesperarte -decía Cioran-, debes continuar. Reír es la única excusa de la vida, ¡la gran excusa de la vida! (…) Reír es una manifestación nihilista, igual que la alegría puede ser un estado fúnebre”. Porque sin duda sólo podemos desternillarnos de la risa al ver un cuadrazo como El prestamón (2002) en el que un personaje armado con un cuchillo grita “¡embargo! Te voy a capar cabrón” a un sujeto que fuma en puro y no parece que tenga ni mucha ni poca preocupación.
El humorismo es un sentimiento antitético que puede ser, como se ha indicado de la risa, tanto alegría como tristeza. Tengamos presente que Ramón Gómez de la Serna hablaba de la comprensión elevada del humorismo que acepta que las cosas no pueden ser de otra manera, se trata de una “forma” que permite recoger lo inconcluso, abrir un espacio de libertad, desmontar las certezas: “toda obra tiene que estar ya descalabrada por el humor, calada por el humor, con sospechas de humorística; y si no, está herida de muerte, de inercia, de disolución cancerosa”. Los autores modernos saben que el humor exige una auténtica vibración con el presente, un duro profundizar la decadencia, llegar hasta un plegamiento de la forma que es el signo de lo barroco. Matías Sánchez une la multiplicidad barroquizante con lo que llamaríamos “arte popular traspuesto”, en sintonía con aquel dialogismo que Bajtin situara en el centro de la reconstrucción de la cultura de la plaza pública, esa carnavalización que el proceso civilizatorio ha tenido que arrojar a la sombra, que tiene que ver con los momentos de acusado sentido de lo grotesco. “La lógica artística de la imagen grotesca ignora la superficie del cuerpo y no se ocupa sino de las prominencias, excrecencias, bultos y orificios, es decir, únicamente de lo que hace rebasar los límites del cuerpo e introduce al fondo de ese cuerpo”. La obra de Matías Sánchez ha sido como algo vomitado, una fiesta loca, un potlatch imaginario, el reverso del orden y de la Ley del Otro. “La risa –advierte Bataille- es ligereza: se echa a perder cuando uno deja de burlarse de ella”. En última instancia, este pintor sabe que cualquier de sus cuadros puede ser adquirido por el Capital y que sus provocaciones están, en primer lugar, dirigidas contra su propio rabia pulsional.
“Temas, lenguajes, soportes, posicionamientos frente al mundo, no son más que excusas para pintar”. La figura es lo que se da, algo inhibido por la traza del deseo: el cuerpo troceado puede ser parte de la seducción del movimiento sin centro de la perversión. Recordemos aquella caracterización que Freud hizo del artista, a partir de su análisis de Miguel Ángel como un ser que evita la realidad porque no puede familiarizarse con la renuncia a la satisfacción de las pulsiones, un ser que esconde sus fantasmas, les da forma en objetos reales y además la presentación que hace de ellos es una fuente de placer estético. Esa es la recompensa de la seducción, ese gozar de las obsesiones, sin vergüenza ni reproches. “En la obra, las mismas operaciones de condensación, desplazamiento, figuración, que en el sueño o en el síntoma no tiene por fin más que disfrazar el deseo porque es intolerable, son empleadas en la expresión para desechar lo armonioso, lo complaciente, lo familiar, “la buena forma”; dicho de otra manera, el proceso secundario, el orden del preconsciente, para exhibir lo feo, lo inquietante, lo extraño, lo informe que es el “desorden” del orden inconsciente”. Esta es la determinación de la emoción estética en la presencia de lo horrible o de lo inhóspito. Ehrenzweig señala que la emoción estética debe ser identificada a la que proporciona el orgasmo, en a que paralelamente el terror se mezcla con el goce. Matías Sánchez fija sus impulsos paradójicos, por ejemplo, en Mercado (2005), en la que pinturas con una pipa o un jarrón con una flor solitaria flotan en un espacio que parece firmar una calavera. La pintura se petrifica y los dientes están candados, como si lo que restara fuera ejecutar una vanitas, rescatar del fondo del sinsentido la pasión de pintar a pesar de todo. La penuria y lo escatológico emergen en el relato pictórico de Matías Sánchez que señala que cada día uno se encuentra con más motivos de indignación a su alrededor. En sus obras recientes Matías Sánchez ha depurado su tendencia a lo sofocante, como si de lo inmundo tuviera que surgir un inesperado “protagonismo”. Lo que Clair llama la fascinación de lo teratológico adquiere, en la obra de este pintor, la forma de lo freak: los rostros están desencajados, los ojos casi fuera de las órbitas, las bocas asoman descaradamente. La belleza, desde Boticelli hasta Bataille, puede ser parte de un ejercicio de crueldad, algo que nos haga casi vomitar. La serie de Bodas incluye personajes que no pueden decir nada, con la boca tapada por formas cromáticas blandas o bien los bocadillos de la retórica del cómic están vacíos o los dientes dramáticamente candados. Han debido ver algo horrendo porque sus ojos frenéticos e inmóviles les delatan. Los cuerpos son sumamente extraños, con algo de insectos o disfraces de un carnaval innombrable. Esas figuras de una idiotez kafkiana a veces no tienen manos o tan sólo exhiben el hueso mondo y lirondo al extremo del brazo. En composiciones mucho más descargadas que las que realizara a comienzos de este siglo demoledor, Matías Sánchez no renuncia a poner algunas palabras, por ejemplo, “Ni contigo ni sin ti” o “Interruptum”, aludiendo acaso a un polvo penoso, o “Despedida de soltero” bajo un cuerpo vendado de un capullo ejemplar. Si Los novios (2005) tiene algo de fragmento solanesco, The Bride (2005) tal vez sea una alusión al Gran Vidrio duchampiano solo que, en este caso, en vez del deseo de la mujer de ser vista en el proceso del desnudamiento, lo que tenemos es una mujer (o acaso un tiparraco disfrazado) malhumorada y más fea que pegar a un padre. En el impresionante cuadro titulado Recién casados, Matías Sánchez da rienda suelta a su desmesura; el novio que es un chefelique de primera división va, literalmente, adosado a la novia de los horrores en un paisaje flipante en el que el texto clarifica poca cosa: “¡Date prisa maricón!”.
Los Sepelios de Matías Sánchez son una particular “cartografía” o galería de retratos de las patologías del mundo del arte contemporáneo. Ahí están el artista bribón, el rostro estupefacto de uno que ha experimentado el pago a plazos del galerista, el creador con dientes y bigotes prestados, la señora, como no puede ser de otro modo feísima, sacando los dientes espantada ante un cuadro que es una polla descomunal, la pintora amordazada entre colegas, el trepa hegemónico, etc. Es manifiesto que este artista no tiene ninguna simpatía por los críticos, profesionales del birlebirloque, capaces de parir en medio de la paramera cualquier monstruosidad. Los cantos de sirenas o la pura verborrea ocupa el mundo del arte hasta tornarlo irrespirable. ¿Quién no ha escuchado a un tipo de esos que dicen tener “buen ojo” asegurar que eso es “lo que se va a llevar”? No es extraño que Matías Sánchez pinte la situación en la que algún poderoso del bienalismo determina que va a “hacer una estrella” de un enano mental. Mientras unos plagian, dando la espalda al cuadro para no precipitarse en sus vapores, los galeristas, con enorme vocación, venden la burra, aunque sea con cara de mala leche y peores digestiones. Luego vendrá la bronca por las rebajas que siempre se las tiene que aplicar el artista que, según decían los mitos, tendría que alimentarse del aire. El curator aparece en un cuadro magistral de Matías Sánchez con una barriga rabelaisiana, portando, como el zahorí de lo nuevo un palo con una zanahoria. También aquí hay que darse prisa no vaya a ser que como Mr. War nos tengamos que zampar un bocadillo de mortadela descomunal. Es imprescindible cuadrarse o, mejor, agacharse para chupar el culo de tan venerable personaje y, si el dossier y lo que sea oportuno sirven de tarjeta de embarque, caminar alborozados por el camino de las baldosas de oro. Como señalara Martin Kippenberger, en torno a las bufonadas de imitadores baratos: “No puedes hacer el tonto si eres tonto”. Donde está la locura no hay obra. Podemos sentir una singular nostalgia del Rey de los Locos, pero, lamentablemente, no siempre es Martes de Carnaval; aquella revolución sustitutoria de los pobres quedó fosilizada en la bohemia y, por supuesto, hoy está transformada en pose “cínica”. Tenemos claro que las transgresiones periódicas de las Ley pública son inherentes al orden social. De hecho la comunidad se reconoce e identifica con formas específicas de transgresión. Lo que nos corresponde es la banalidad que no es, como podría pensarse, el reino del aburrimiento, sino más bien la generación constante de microdiferencias, “de contenciosos, transgresiones y crímenes en los cuales se reconocen los distintos “bandos””. La pintura, eso que excita a detractores con vocación de sepultureros y también anima a jaleadores de una torpeza infinita, no deja de revelar, en muchos momentos, su cualidad ignominiosa. “Pues también para el arte existe un polo de catexis reaccionaria, una sombría organización paranoico-edípico-narcisista. Un uso sucio de la pintura, alrededor del sucio secretito, incluso en la pintura abstracta en la que la axiomática se las arregla sin fisuras: una pintura cuya esencia secreta es escatológica, una pintura edipizante, incluso cuando ha roto con la santa Trinidad como imagen edípica, una pintura neurótica y neurotizante que convierte al proceso en una finalidad, o en una detención, una interrupción, o en una continuación en el vacío. Esta pintura que hoy día florece, bajo el usurpado nombre de moderna, flor venenosa, que hacía decir a un héroe de Lawrence: “Es como una especie de mero asesinato… -¿y quien es asesinado?… –Todas las entrañas que uno siente en sí de misericordia son asesinadas… –Tal vez la estupidez es asesinada, la estupidez sentimental, sonrió sarcásticamente el artista. -¿Cree usted? Me parece que todos esos tubos y esas vibraciones de chapa ondulada son más estúpidas que cualquier otra cosa, y bastante sentimentales. Me da la sensación de que se tienen mucha lástima y mucha vanidad nerviosa””. Aquel “sucio secretito” del arte moderno acaba por revelarse como una obligación de atender al pensamiento divertido, el resultado de “asesinar a la estupidez”, justamente lo que hace Matías Sánchez con su voraz imaginación.
Lo que está en los cuadros no es el fruto de una reflexión autosatisfecha o de un hermetismo finalmente decorativo, las barbaridades de Matías Sánchez llegan del Otro, de ese afuera que a veces nos produce la máxima angustia y, en otras ocasiones, nos lleva, literalmente, a descojonarnos. Yo mismo escucho, mientras escribo este texto, a una señora compungida que lee, a toda mecha, un Diez Minutos de año de Mari Castaña, en el que Jaime Ostos, mujeriego y blasfemo profesional, declara que un día, al regresar a su casa, “me encuentro con en el salón con un señor en actitudes inequívocas con mi mujer”. Maravillosa forma elíptica para describir el acto, harto desagradable, de toparse con la fornicación que a uno le coloca la molesta “cornamenta”. Actitudes inequívocas hay, ciertamente, en la pintura de Matías Sánchez, joven maestro de la tonalidad carnavalesca y antiestecista. Su obra tiene mucho de caricatura, esto es, revela el afán de desfigurar lo visto. Su horror vacui profanador ha madurado hasta una forma de lo grotesco como un arabesco intensivo. En este mundo en ruinas hay que rasgar el telón negro. “El mundo va mal, la pintura es sombría, se diría que casi negra. Formulemos una hipótesis. Supongamos que, por falta de tiempo (el espectáculo o la pintura están siempre “faltos de tiempo”), se proyecta solamente pintar, como el Pintor de Timón de Atenas. Una pintura negra sobre una pintura negra”. Pero tras la oscuridad, en la calle, a la vuelta de la esquina hay una realidad rara, fascinante, provocadora. cementerio de libreas y uniformes. De ese ruido de fondo Matías Sánchez saca lo extraordinario, su mente en llamas no deja de materializar lo que le afecta. “Bromas, anécdotas, chistes; son la mejor prueba de que el agudo sentido de lo real y la imaginación que se aventura en lo inverosímil pueden formar una pareja perfecta”. El afán de escandalizar de Matías Sánchez es, en último término, un intento de escapar él mismo a la narcolepsia generalizada. Sus máscaras horrendas combaten, cada vez con menos palabras, la necedad y, acaso, son una llamada de atención para los artistas que se pasan el día tocándose los cojones, esperando a los Reyes Magos o al Ratoncito Pérez en encarnación patética del curator. Para las dolencias graves sería más útil un curandero.
Fernando Castro Flórez.
Artículo extraido de la Galería BEGOÑA MALONE
(sin datos de la fecha de creación del artículo)